El amor romántico ha sido uno de los nutrientes de la educación, sobre todo de las niñas, las adolescentes y las mujeres en general. En diferentes programas de televisión, películas, novelas, series, revistas, etc. que consumen las jóvenes de todo el mundo, siempre está presente la misma estructura:
1º) Conquista
2º) Amor deslumbrante
3º) Apasionada entrega interrumpida por grandes obstáculos, malentendidos, impedimentos gravísimos
4º) Y después de grandes sacrificios, triunfa el amor y llega la felicidad absoluta y perfecta.
El amor como proyecto prioritario y esencial sigue siendo fundamental para muchas mujeres, sin el cual sienten que su existencia carece de sentido, siendo este un aspecto que deja en un segundo plano, a todos los demás de su vida (Sanpedro, 2004).
Muchas mujeres buscan la justificación de su existencia dando al amor un papel vertebrador de la misma, concediéndole más tiempo, más espacio imaginario y real, mientras que los hombres conceden más tiempo y espacio a ser reconocidos y considerados por la sociedad y sus iguales (Altable, 1998).
El modelo cultural del amor propone la autorrenuncia a la existencia personal y el sacrificio de la autonomía individual, en aras de convertir al otro en el centro de la propia vida. Esto es una manera de suicidio o desaparición de sujeto personal, cuyo lugar pasa a ser ocupado por un extraño “en nombre del amor”. Este modelo, se funde y se confunde con el modelo de amor materno filial, que impregna al género femenino y termina haciendo de las mujeres madres vitalicias al servicio de cuanto ser humano despierte sus buenos sentimientos. En consecuencia, muchas mujeres se vinculan amorosamente con sus parejas como con los niños: los cuidan en exceso, están pendientes de sus necesidades, y privilegian sus deseos. Lo cual es una manera de decir que se convierten en madres de sus amantes (Coria, 2001).
El ideal de amor romántico se da en la mayoría de vínculos amorosos conflictivos. Cuando la individualidad de la persona, con sus rasgos, sus proyectos y sus ideas, deja de ser el eje natural de su vida para que otra persona ocupe totalmente ese lugar, se produce un desequilibrio y un vaciamiento interior, la anulación de la personalidad y la gestación de una enorme dependencia (Ferreira, 1995).
Hoy en día, los roles tradicionales hombre-masculino y mujer-femenina, no son tan rígidos y es posible que muchos hombres se sientan identificados con las descripciones anteriores. Así mismo, también es muy posible que muchas mujeres adopten un rol con mayor autonomía e independencia en su vida y no se sientan identificadas con lo explicado. En cualquier caso, tanto hombres como mujeres que tengan el Ideal del Amor Romántico incorporado y normalizado, tienen muchas posibilidades de desarrollar dependencia emocional.
El amor romántico, es entendido como amor-fusión por el que la individualidad queda subsumida bajo un nosotros omnicomprensivo, omnipotente y totalizante (Casado y García, 2006). Frases, socialmente aceptadas, que describen esta concepción de amor romántico:
“todo por amor” “el amor lo puede todo”
“sin amor, nada tiene sentido” “donde hay amor, sobran las palabras”
“soy, en la medida en que soy amada” “somos uno”
“por amor, se sacrifica, se cede…” “sin ti no soy nada”
Sólo en la medida en que soy amada/o, “soy”; es ontológico: “soy por el otro” (aunque sea convertida/o en una alfombra) porque no sería nada fuera de ese reconocimiento del otro, aunque sea a través del menosprecio. Con lo cual se convierte el AMOR, en una condición sinequanon del SER. El castigo social por no conseguir el ideal, es visto como un fracaso del ser y no como una oportunidad del ser.
Esto se enreda con la complementariedad mítica que se atribuye a los amantes como mitades que se complementan por medio de la pareja (la media naranja), en consonancia, además, con la complementariedad que se imputa a lo masculino y lo femenino.
Por tanto, para que una persona llegue a sumergirse en relaciones de pareja donde existe malestar emocional y ante las cuales se siente imposibilitada para ponerles fin, debido a la gran dependencia que se sustenta en las mismas, se dan las siguientes condiciones:
- Estereotipo femenino (tolerancia, pasividad, sumisión) complementario del masculino (actividad, independencia, dominio)
- Ideal del amor romántico
La dependencia emocional: Se define como un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas. Necesitan excesivamente la aprobación de los demás, sus relaciones suelen ser exclusivas y “parasitarias”. Su deseo de tener pareja es tan grande, que se ilusionan y fantasean enormemente al comienzo de una relación o cuando aparece una persona interesante. Generalmente adoptan posiciones subordinadas en las relaciones, que se pueden calificas de “asimétricas”, dicha subordinación es un medio, no un fin. Sus relaciones no llenan el vacío emocional que padecen, pero sí lo atenúan. La ruptura de la relación, les supone un auténtico trauma, pero sus deseos de tener una relación son tan grandes, que una vez han comenzado a recuperarse buscan otra con el mismo ímpetu. Presentan cierto déficit de habilidades sociales. Poseen una autoestima muy pobre y un autoconcepto negativo no ajustado a la realidad. (Castelló, 2005).
Las personas dependientes emocionales tienen una autoestima deficiente, un sentimiento continuo de soledad y una insaciable necesidad de afecto que les conduce a emparejarse con personas explotadoras, que les maltratan y no les corresponden.
La dependencia emocional se sitúa en el extremo de un continuo basado en un rasgo adaptativo, que es la vinculación interpersonal. Así, tener cierta dependencia emocional es frecuente e incluso deseable, igual que sucede con el narcisismo, la suspicacia o la introversión.
1º) Conquista
2º) Amor deslumbrante
3º) Apasionada entrega interrumpida por grandes obstáculos, malentendidos, impedimentos gravísimos
4º) Y después de grandes sacrificios, triunfa el amor y llega la felicidad absoluta y perfecta.
El amor como proyecto prioritario y esencial sigue siendo fundamental para muchas mujeres, sin el cual sienten que su existencia carece de sentido, siendo este un aspecto que deja en un segundo plano, a todos los demás de su vida (Sanpedro, 2004).
Muchas mujeres buscan la justificación de su existencia dando al amor un papel vertebrador de la misma, concediéndole más tiempo, más espacio imaginario y real, mientras que los hombres conceden más tiempo y espacio a ser reconocidos y considerados por la sociedad y sus iguales (Altable, 1998).
El modelo cultural del amor propone la autorrenuncia a la existencia personal y el sacrificio de la autonomía individual, en aras de convertir al otro en el centro de la propia vida. Esto es una manera de suicidio o desaparición de sujeto personal, cuyo lugar pasa a ser ocupado por un extraño “en nombre del amor”. Este modelo, se funde y se confunde con el modelo de amor materno filial, que impregna al género femenino y termina haciendo de las mujeres madres vitalicias al servicio de cuanto ser humano despierte sus buenos sentimientos. En consecuencia, muchas mujeres se vinculan amorosamente con sus parejas como con los niños: los cuidan en exceso, están pendientes de sus necesidades, y privilegian sus deseos. Lo cual es una manera de decir que se convierten en madres de sus amantes (Coria, 2001).
El ideal de amor romántico se da en la mayoría de vínculos amorosos conflictivos. Cuando la individualidad de la persona, con sus rasgos, sus proyectos y sus ideas, deja de ser el eje natural de su vida para que otra persona ocupe totalmente ese lugar, se produce un desequilibrio y un vaciamiento interior, la anulación de la personalidad y la gestación de una enorme dependencia (Ferreira, 1995).
Hoy en día, los roles tradicionales hombre-masculino y mujer-femenina, no son tan rígidos y es posible que muchos hombres se sientan identificados con las descripciones anteriores. Así mismo, también es muy posible que muchas mujeres adopten un rol con mayor autonomía e independencia en su vida y no se sientan identificadas con lo explicado. En cualquier caso, tanto hombres como mujeres que tengan el Ideal del Amor Romántico incorporado y normalizado, tienen muchas posibilidades de desarrollar dependencia emocional.
El amor romántico, es entendido como amor-fusión por el que la individualidad queda subsumida bajo un nosotros omnicomprensivo, omnipotente y totalizante (Casado y García, 2006). Frases, socialmente aceptadas, que describen esta concepción de amor romántico:
“todo por amor” “el amor lo puede todo”
“sin amor, nada tiene sentido” “donde hay amor, sobran las palabras”
“soy, en la medida en que soy amada” “somos uno”
“por amor, se sacrifica, se cede…” “sin ti no soy nada”
Sólo en la medida en que soy amada/o, “soy”; es ontológico: “soy por el otro” (aunque sea convertida/o en una alfombra) porque no sería nada fuera de ese reconocimiento del otro, aunque sea a través del menosprecio. Con lo cual se convierte el AMOR, en una condición sinequanon del SER. El castigo social por no conseguir el ideal, es visto como un fracaso del ser y no como una oportunidad del ser.
Esto se enreda con la complementariedad mítica que se atribuye a los amantes como mitades que se complementan por medio de la pareja (la media naranja), en consonancia, además, con la complementariedad que se imputa a lo masculino y lo femenino.
Por tanto, para que una persona llegue a sumergirse en relaciones de pareja donde existe malestar emocional y ante las cuales se siente imposibilitada para ponerles fin, debido a la gran dependencia que se sustenta en las mismas, se dan las siguientes condiciones:
- Estereotipo femenino (tolerancia, pasividad, sumisión) complementario del masculino (actividad, independencia, dominio)
- Ideal del amor romántico
La dependencia emocional: Se define como un patrón persistente de necesidades emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas. Necesitan excesivamente la aprobación de los demás, sus relaciones suelen ser exclusivas y “parasitarias”. Su deseo de tener pareja es tan grande, que se ilusionan y fantasean enormemente al comienzo de una relación o cuando aparece una persona interesante. Generalmente adoptan posiciones subordinadas en las relaciones, que se pueden calificas de “asimétricas”, dicha subordinación es un medio, no un fin. Sus relaciones no llenan el vacío emocional que padecen, pero sí lo atenúan. La ruptura de la relación, les supone un auténtico trauma, pero sus deseos de tener una relación son tan grandes, que una vez han comenzado a recuperarse buscan otra con el mismo ímpetu. Presentan cierto déficit de habilidades sociales. Poseen una autoestima muy pobre y un autoconcepto negativo no ajustado a la realidad. (Castelló, 2005).
Las personas dependientes emocionales tienen una autoestima deficiente, un sentimiento continuo de soledad y una insaciable necesidad de afecto que les conduce a emparejarse con personas explotadoras, que les maltratan y no les corresponden.
La dependencia emocional se sitúa en el extremo de un continuo basado en un rasgo adaptativo, que es la vinculación interpersonal. Así, tener cierta dependencia emocional es frecuente e incluso deseable, igual que sucede con el narcisismo, la suspicacia o la introversión.
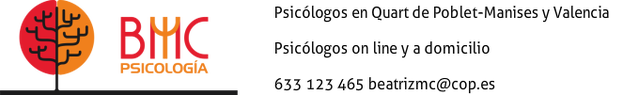

 Canal RSS
Canal RSS
